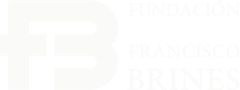Hay gente que desde pequeñita quiere ser gobernador civil o presidente de gobierno (y algunos lo consiguen), pero para Marysé no era tan claro, y bastante tenía con soportarse como se veía: fea, flaca y mala (“la inteligencia disfrazada de maldad”). Una “niñata mimada” y acostumbrada a los privilegios, que se encontró en la adolescencia perdida entre dos tradiciones.
Por un lado, la familiar, que inauguraban sus padres como exitosa culminación de la “raza de los supernegros” integrados (si bien los demás les veían solo como “negros que se las daban de blancos”), lo que le aseguraría seguir viviendo como plácido pero alienado contrapunto en el mundo del “Dios de los blancos”, extravagante parvenu devora ostrasdesdeñada hasta por los camareros, y exótico injerto de “africana destribalizada” en la metrópoli.
Y, por otro lado, la emergente tradición de la négritude parisina,que impregna desde las doudous mulatas de ojos multicolores, doncellas de la alta burguesía martiniquesa que estudian allí, hasta los concienciados compañeros africanos y antillanos de cafés, tabernáculos y universidad, que abren ante sus ojos una realidad que hasta entonces le parecía “surrealista” y le hacen tomar conciencia de la Trata, la opresión colonial, la explotación, los prejuicios racistas, y los “odios antiguos” y los “miedos sin cicatrizar” que tenía a un paso y no veía.
¿Debió resultar doloroso para Marysé elegir entre una y otra tradición? ¿Implicó su elección algún grado de conciencia de traición a la trayectoria de éxito que había inaugurado el refulgente “macho antillano” (inexplicablemente fiel para ser antillano), orgulloso de haberla engendrado a sus 60 años? En hipótesis, no le debió costar demasiado porque la escritora nació a destiempo y a trasmano del resto de sus hermanos, fue enviada muy joven a la metrópoli a estudiar, y muy pronto fue declarada culpable de “vergüenza de la estirpe”, con condena a no regresar por vacaciones a su isla de origen tras haber sido expulsada de la escuela Fenelon, con la pena accesoria de que nunca volvería a ver ya más a sus padres con vida, lo que como consecuencia se tradujo en la ruptura casi total de los escasos lazos de pertenencia a su familia más inmediata.
O quizá ese sentido de pertenencia no se rompió, sino que solo cambió de objeto para remontarse a los orígenes, al respeto a su verdadera tradición. Porque si en estos recuerdos de infancia y juventud flota la huella indeleble de la hija no deseada que fue Marysé, esa marca no es exclusiva de ella en su árbol familiar, ya que su propia madre, Jeanne Quidal, fue otra niña no deseada, fruto de la violación de la yaya Élodie por un desconocido en La Treille y, a su vez, ésta tampoco fue querida, porque su madre (es decir, la bisabuela de Marysé) también había sido violada por un capataz de ese “universo funesto de las plantaciones” en Mariegalante del que sus padres no le habían dado otra noticia que no fuera la de que de allí surgían negros al atardecer para violentar a “vírgenes de buena familia” como ella.
Y aún más, se da la paradoja de que la yaya Élodie, una “bastarda analfabeta” que tuvo que abandonar “humillada y arruinada” La Treille en Mariegalante y creció “soportando las humillaciones de los señoritos” para los que se había puesto a servir en La Pointe, vuelve a ser humillada por su propia hija, de la que se decía en la ciudad que “no le dejaba tocar a los nietos, no fuera a pegarles algo” y que “la escondía de las visitas” por su actitud servil y porque hablaba en criollo.
Es desde este punto de vista como quizá se comprende mejor la autenticidad y la frescura de estos recuerdos de infancia y juventud. En tiempos de tanto autobombo hagiográfico, estas memorias tan informales y desapegadas lo son porque están marcadas por una distancia emocional y una ligereza respecto al pasado que operan como ese viento del que según el poema está enamorada su isla, viento que, si no existiera, haría de estos recuerdos el irrespirable y empalagoso relato de un mundo con olor a persona mayor, a árnica y asa foetida que ni siquiera su padre en vida aguantaba.
En lugar de pretender dar boato y falso lustre a mayor gloria de su biografía propia y de la saga iniciada por sus padres (un honrado entrepreneur y coq crepuscular y una maestra de escuela negros que dan vida a una prole que trae al mundo a una escritora de éxito en la lengua de la madre patria que ellos hablan tan bien), Marysé opta por abandonar toda solemnidad y abrirnos las puertas de sus primeros años en la isla con un punto de saludable frivolidad.
Y es de agradecer, porque leyendo este libro se tiene la sensación de descubrir un país desconocido pero entrañable. Si la pasión de la niña Marysé por la vecina isla de Mariegalante le llegó no por la remembranza de una decadente magdalena sino a través de la evocación de “las olorosas virutas de madera fresca que se le enrollaban a modo de pulseras en la muñeca” a Séraphin, el primo de su madre, su entusiasmo por Guadalupe se nos contagia según descubrimos de su mano las islas de Les Saintes (“un rincón del paraíso”) o los templos hindúes en Capesterre-belle-Eau (“¿también esto es Guadalupe?”) a bordo del 4CV de su padre, o los manglares y acantilados de los alrededores de Pointe-à-Pitre cuando ella viaja sola en Motobécane.
Y más allá de sensaciones, la lectura de este libro me deja un puñado de vivas imágenes de un país donde el vínculo sagrado del matrimonio no lo marca el frío tálamo nupcial sino “dormir pegados bajo la misma mosquitera”; donde el “ron agrícola” para solaz de los humildes parece estar más cercano al gasoil que a la caña de azúcar; donde los insultos no se profieren en el idioma de las culturas dominantes, sino en la desconocida jerga local criolla de las culturas ignoradas (An ké tchovyé-w); donde el amor platónico es sustituido por el más prometedor y tórrido (pero no menos angustioso) amor balcónico; o donde la joven Marysé descubre “maravillada” cómo sus dedos adquieren los milagrosos poderes de cambiar la textura y de multiplicar el tamaño de la carne.