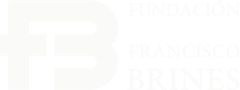Cuando Maryse Condé me acercó su mano para recorrer la infancia, no pude declinar la invitación, sabía que no debía negarme, que por muy sinuoso que fuera el camino, merecería la pena abordar un viaje flanqueado por la risa y el llanto. Niñas fuimos, primero, niña egocéntrica y luego niña atrevida. La primera con «mi muñeca», «mi pelota», y luego niña lanzada, que detiene su vuelo sobre la torre de la catedral, donde juega con las agujas del reloj, pa’lante/pa’trás. Fue entonces cuando comprendimos «que la amistad late con la violencia del amor». Éramos niñas, amigas en la calle, yo no iba al colegio, y ayudaba a mi padre a entrelazar mimbre para canasta.
Cuando nos encontrábamos, «aporreábamos enloquecidas barreños y cacerolas», sobre todo, cuando cantábamos villancicos «con letras como Dios manda». Y sin pretensión alguna, nos asombró el juego del «pito duro» que nos ofrecía un tal Julius, y a nosotras nos maravillaba; luego me descubriste la regla, las menstruaciones, y «que los niños no los traía la cigüeña de París», yo te hablaba en criollo, y me prestabas mucha atención.
En Guadalupe, la gente no se mezcla, pero nosotras sí. Tú, empeñada en romper con la sociedad que menosprecia y hace perdurar sus diferencias, como decías; yo, en cambio, no tenía nada a qué renunciar y sabía que ganarse el pan no era un acto de cobardía. Me hacía feliz estar a tu lado. Jugábamos juntas y bailábamos a ritmo de gwoka. Hasta que un día, me empezaste a hablar de cosas que yo no entendía muy bien, que si identidad, que si África colonial, que si alineación, que si segregación. Desde entonces, empezamos a bailar menos, a dejar de frecuentar la zona de baños, y, un buen día, me dijiste que te esperaban diez días de transatlántico marítimo y que te marchaba a estudiar a París.
Una mañana de abril, pasado ya tiempo, cuando París mira al Jardín de Luxemburgo, yo iba al cuidado de tres niños de un matrimonio antillano, diplomáticos en la capital francesa. Tú estabas sentada junto a la enredadera, me acerque, al reconocernos nos reímos, nos abrazamos, y lo primero que se me ocurrió decir: las niñas pobres dejarán de ser carne para terratenientes. Una enorme carcajada contagió los remansos del Jardín.
P. D.
Los hombres blancos harán todo el esfuerzo posible por intentar superarse, pero no lo conseguirán porque se creen perfectos.